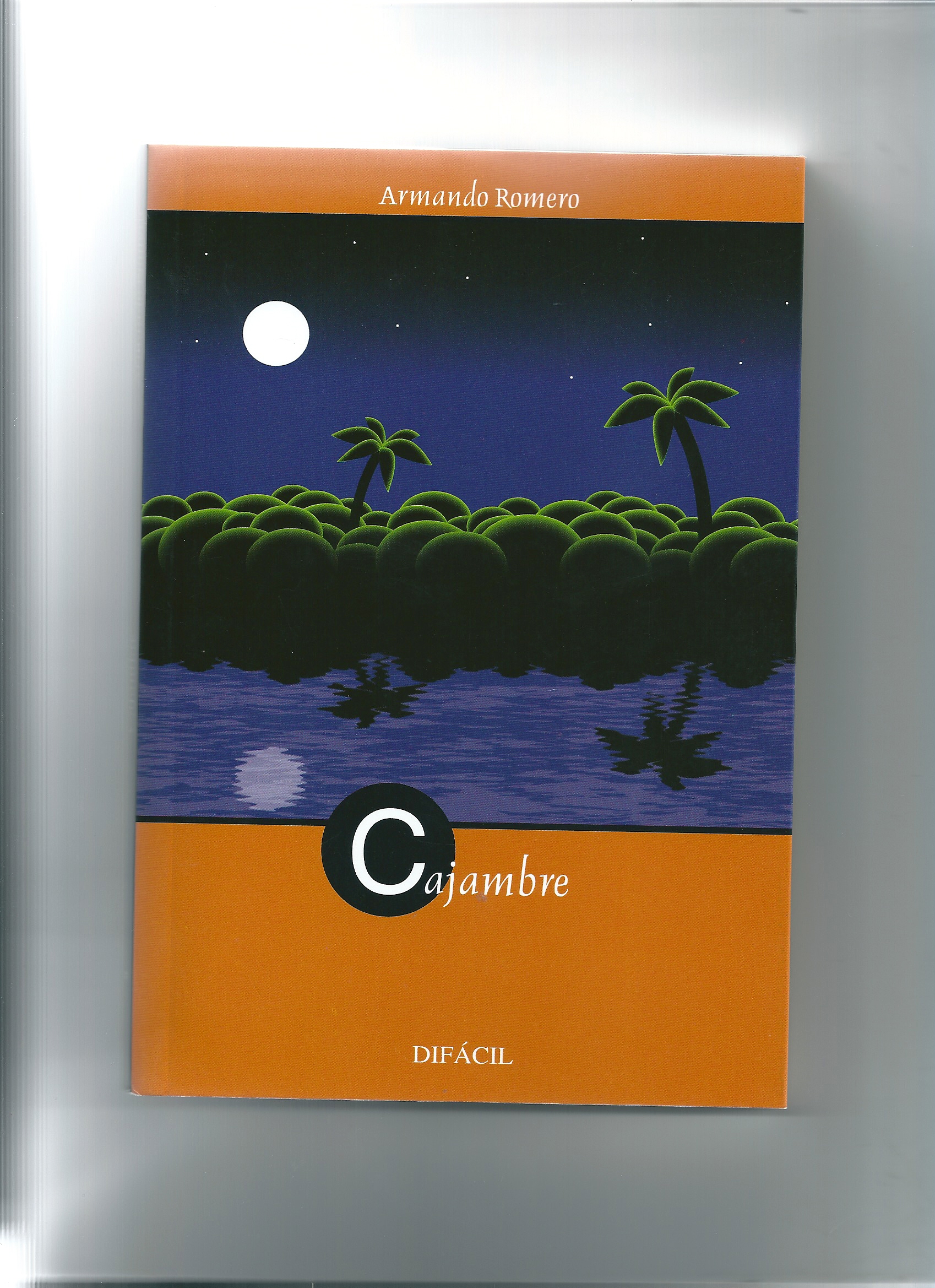 Cajambre, de Armando Romero, Madrid, Difácil, 2012.
Cajambre, de Armando Romero, Madrid, Difácil, 2012.
Yolanda Izard
“Ruperta tenía que cargar con las maldiciones del demonio para justificar las bendiciones de la naturaleza. Era la ley del balance en Cajambre”, escribe Armando Romero –colombiano nacido en 1944, autor de más de diez libros, entre poemarios, libros de cuentos y novelas, y traducido a otros tantos idiomas- en su última novela, Cajambre, editada por la vallisoletana Difácil con su buen gusto habitual. La elección de estas frases no es casual, pues sirve de poderoso resumen de esta novela que se esfuerza –y logra sobradamente- en crear un mundo total donde el ambiente, el paisaje, los personajes, la acción y el suspense, por no hablar del lenguaje, adquieren una excelencia difícil de olvidar. Un cometido tan ambicioso, el de dibujar un universo donde nada sea baladí y donde todo encaje para que el lector tenga la sensación de haber entrado en una geografía mítica y distinta en la que ya no quepan rémoras de su propia realidad, solo puede realizarse con una enorme intuición poética y una carga de verdadero amor hacia la palabra. Así, me parece, ha debido obrar Armando Romero para construir esta novela corta, tan hermosa.
Una galería de múltiples personajes se mueve en los alrededores de este pueblo, Cajambre, situado en plena selva del Pacífico colombiano. Idas y venidas sostenidas por los nueve días que duran los funerales de Ruperta, una bellísima mujer negra que acaba de morir de manera accidental por el presunto disparo de uno de los múltiples admiradores que pueblan esta selva. Pero, como también indica el autor, en Cajambre nada es lo que parece y, haciendo realidad el verso de Rilke –“Terrible es todo ángel”-, “aquí lo hermoso está al lado de lo terrible”. El muchacho narrador, recién llegado a este lugar donde conviven lo primario y supersticioso de los descendientes africanos junto al mundo desarrollado e insaciable de los colonos blancos, asiste en estos nueve días al enfrentamiento de las dos fuerzas antagónicas de la propia naturaleza, virginal y terrible, “la realidad mítica y aterrorizante” de la selva con todas sus visiones, supersticiones y con toda su ingenuidad y su encanto, y sus prejuicios y sus obsesiones. De la mano de sus tres tíos y de Mar, una joven universitaria de la que enseguida se enamorará, será formado en el conocimiento de la verdadera entraña de esta región y del peculiar modo de enfrentarse al mundo de sus habitantes, movidos tanto por la superstición –encarnada en los brujos- como por los restos de un peculiar catolicismo, con cuya conjunción, viene a decir, puede accederse a la zona oculta del ser, es decir, tomando como propias las palabras de Jesús Ferrero, a esa sustancia oscura que se desliza entre la vida ordinaria.
Con memorables audacia y carga inventiva, Armando Romero nos va llevando de unos personajes a otros, dibujados con ágiles trazos y que, como en toda geografía mítica, acaban siendo ejemplares representantes del bien o del mal, aunque al final casi se cargue hasta su propio maniqueísmo y sepa emplazar a las mujeres en un lugar de honor encabezado por la propia Ruperta. Pero como no hay palo que no toque en este territorio que se pretende total, no olvida Armando Romero los derechos de un pueblo explotado así como los de sus mujeres doblemente sometidas.
Mención especial merecen su riquísimo y fluido lenguaje y la exuberancia y belleza de su léxico, fundamentalmente referido a ese mundo abigarrado de la naturaleza aún virgen en todo su esplendor y en todo su horror. Y junto a ella, la infausta labor de los colonos blancos en los aserraderos o “aserríos”, una vez agotado el oro de los enormes y oscuros ríos. Un universo de insectos, de plantas, de árboles, de manglares rojos: “la corte magistral de insectos fascinantes en lo horrible de su ser”, las cucarachas “volando como aeroplanos sobrecargados prestos a caer en tierra”, los escarabajos gigantes “que ruñían la madera”, las arañas enormes tan veneradas y respetadas y los insectos “que hacían silencio a medida que pasábamos a su lado, como una reverencia”. Y toda una galería de seres fantásticos, merecedores de habitar en El libro de los seres imaginarios de Borges: el ribiel, “bicho maravilloso, mezcla de luz y de ser fantástico que te chupa el cerebro”, la tunduragua, “visión que si uno se descuida lo mata y se le come le corazón”, la tunda, “una mujer bella y mala con un pie de mujer y otro de molinillo”; por no hablar de la música y de los instrumentos musicales, tan presentes en los funerales de Ruperta, descritos con una sabia mezcla de poesía y de prosa hipnótica: “los alabaos, cánticos religiosos fúnebres de hermosa y dolorosa cadencia que acompañan las sombras de los muertos”, semejantes a un quejido, a un plañido sinuoso. Pero sobre todo ello resplandece su amor a la naturaleza, simbolizado paradójicamente en esos árboles prestos a ser olvido en los aserríos: “A los árboles hay que quererlos como se quiere a los animales, a las gallinas o a los puercos”: el tángare y el peinemono, el chachajo y el cedro, el roble y el guayacán… que, como señala el narrador, “venían a mis oídos con toda su música”.
Lo amable, sin embargo, predomina en esta novela que se compadece y perdona a casi todos sus personajes. Más allá del realismo, con la potencia de su prosa magistral, Cajambre consigue capturar los matices de un territorio maravilloso, donde seguro que la mente del lector habitará por un tiempo memorable, secuestrado por su terrible belleza.
