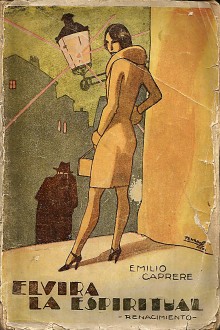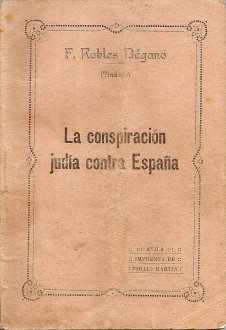En una sociedad paliativa es difícil comprender las ilusiones, que en muchas ocasiones derivaban en desvaríos, de una generación que creyó poder cambiar el mundo. Una forma de vida que no fue aplastada por las bombas de la segunda guerra mundial, ni erradicada por la guerra fría, sus brujas y los cazadores que disparaban a todo lo que se movía; la ilusión muere con el triunfo de las tesis de la revolución cultural de los años sesenta. Aquellos locos que buscaban la playa bajo los adoquines de París y prohibían prohibir tardaron veinte años en llegar a las instituciones que tanto habían criticado, pero llegaron con propuestas nuevas que realmente cambiaron el perfil de la sociedad; momento en el que fueron conscientes de su llegada mediante la rebelión, volcando entonces todos sus esfuerzos en desmovilizar a la juventud para que no los removiesen del poder como ellos habían hecho con sus papás. Una gran campaña se pone en marcha, la pseudofilosofía del desencanto, bombardean a través de los dibujos animados, las series para adolescentes, la literatura juvenil, con una serie de consignas que laminan cualquier voluntad de cambio: ¡No es mi problema!, ¡No me cuentes historias!, ¡A mí mientras me vaya bien!, una monodia de estupidez que desestructuró toda forma de pensamiento.
No se puede hacer nada porque nada puede cambiar y para ello no se dan razones, la única revolución posible es la que permite cambiar de deportivas cada semana y de teléfono móvil cada mes, sin intuir, aunque sea levemente, una realidad diferente. Nada más alejado de aquella juventud que ha paseado sus grotescas bizarrías toda la literatura trashumante de estos últimos tiempos[1]. Una generación que se lanzaba sin mirar, golpeándose en todas las esquinas de la vida por miedo a llegar tarde a algún lugar donde nadie les esperaba. Una sociedad viva que nunca llegaba, lejos de la situación actual donde se está de vuelta sin haber ido a ningún sitio, buenos chicos que se autodestruyen para evitarles el esfuerzo a otros; dóciles se han tendido a morir en el dulce colchón de la mediocridad.
Gentes de distinta orientación espiritual vivían en bohemia y era esto un gentil eufemismo que ocultaba la verdadera palabra: miseria[2]. Paradójicamente el falso bohemio es el que mejor describe una realidad que ninguno de los protagonistas supo volcar en sus páginas con tanta fuerza como este simpático sinvergüenza que los veía desde su cómoda posición de funcionario y los imitaba en lo más anecdótico. Un modo de vida que tenía un símbolo, ¡La media tostada es tan literaria! Ella es la inseparable de nuestros lastimosos años juveniles (…) a ella deben las letras patrias algunas de sus más intensa páginas artísticas[3], y un objetivo; había que romper con esa literatura que ocultaba los pensamientos en vez de mostrarlos, en la que era imprescindible ser un observador perspicaz para ver el dolor tras la pose irónica. ¡Valientes desvergonzados! Escriben lo que ven, mientras la gente formal rumia las sentencias profundas aprendidas horas antes para soltarlas improvisadamente en cualquier gala de medio pelo.
La literatura de los bohemios era la rabia contra una situación absurda, una crítica a la decadencia que se había apoderado de esa primera clase industrial que no había sabido reinventarse tras la primera guerra mundial, el desprecio a los restos del naufragio de la nobleza. Quien no espera ni desea nada es un candidato al suicidio. Los abúlicos, los degenerados por los placeres, los que ya no sienten emoción alguna por la vida real, se ven obligados, para despertar su sensibilidad embotada, a producir un sacudimiento por medio del terror y del dolor, llevado a un último extremo de violencia[4]. Una sociedad viva que quería soltar lastre aunque a la postre fue aniquilada por la extrema violencia de los que, impasible el ademán, consideraron una buena idea desfilar sobre los cadáveres de sus compatriotas orgullosos de sus ritos y mostrando sus símbolos como seña de identidad. ¡Yo soy! Mientras los bohemios hacían, sin refugiarse en las connotaciones absolutas que el verbo ser tiene en castellano. Los que eran España vivían obsesionados con cumplir el destino universal de la raza, mientras que los bohemios no tenían proyectos más allá de conseguir un café con leche y media tostada con la que sobrevivir otro día más en que, si la suerte sonreía, se podrían añadir unas gotas al café.
La España eterna combatía el monopolio de la Enseñanza por el Estado, con la escuela única, laica y obligatoria, y la privación de la facultad docente a los religiosos[5] (y continuaba con una serie de dislates que daban “Los protocolos de los sabios de Sión” por ciertos), mientras los bohemios celebraban la publicación de un poema en una revista pidiendo que le añadiesen al café unas gotas de brandy (en el mejor de los casos) o de aguardiente de dudoso origen que el camarero vertía con racanería. Versos que hice en mi juventud balbucientes, imprecisos, con la huella de mi vivir absurdo y desordenado[6]; ahí estaba Armando Buscarini[7], Pedro Luis Gálvez, Vidal y Planas y tantos otros que pasaron fugazmente por la literatura antes de desaparecer ignorados por aquellos que, desde sus cómodas poltronas, sentenciaron sobre una época que tiene aristas inexploradas.
La realidad mancha, y cada mañana una legión desesperada salía del Hostal de la Tinaja y subía por las calles de Lavapiés a intentar poner en práctica dislocados proyectos y lúgubres alucinaciones en los alrededores de aquellos cafés donde se podía conseguir la ansiada media tostada. Eran poco más que el perro Paco, sus versos difícilmente superarán las herméticas puertas de la academia, viviendo con la suprema simplicidad e intensidad que preconizó el movimiento Dadá. Vidas que acabaron en manicomios, en paredones o exilios, sobre todo olvidados… Mientras, arrullados a los pies de sus mamás, como perritos falderos, una nueva generación que se dice hípster, aúlla como si fueran lobos solitarios en permanente lucha con su entorno.
[1] La tristeza del epílogo, La novela Corta nº 165, Pág. 3, publicada el 1 de marzo de 1919
[2] Amor de Sacrificio, La Novela Mundial nº 77, publicada 1927
[3] La tristeza del epílogo, La novela Corta nº 165, Pág. 7, publicada el 1 de marzo de 1919
[4] El baile de los espectros
[5] La conspiración judía contra España, Tíndaro (Felipe Robles Dégano; aunque el pseudónimo lo utilizase también Emilio Ruiz Muñoz), Ed. Imprenta de Emilio Martín, Ávila, 1932.
[6] La tristeza del epílogo, La novela Corta nº 165, Pág. 26, publicada el 1 de marzo de 1919
[7] Antonio Armando García Barrios (1904-1940), el apellido Buscarini se lo atribuyó como apellido de un supuesto padre argentino. Tiene una obra irregular, principalmente poética, aunque destaca más como personaje a través de las obras de los asistentes a la tertulia del Café Pombo.